Autora: Susana Al-Halabí
Es Doctora en Psicología, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, especialista en Terapias de Tercera Generación y Psicóloga General Sanitaria. Ha sido investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (Instituto de Salud Carlos III) y profesora visitante del National Suicide Research Foundation de Cork (Irlanda) y del Center for Practice Innovations – Suicide Prevention de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos), institución para la que fue galardonada con una beca del prestigioso programa Fullbright. Es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias y Editora Asociada de las revistas científicas Psicothema, Clínica y Salud, y Adicciones.
El suicidio como primera causa de mortalidad externa entre jóvenes
En el año 2019, por primera vez, los suicidios superaron como causa de muerte a los tumores y los accidentes de tráfico de la juventud española (15 a 29 años), convirtiéndose en la primera causa de defunción en esta franja de edad. En España, la prevalencia de pensamientos de suicidio en población adolescente se sitúa en torno al 30%, mientras que la de intentos de suicidio es del 4%, aproximadamente. En general, los varones adolescentes mueren por suicidio tres veces más que las chicas de su misma edad. Sin embargo, la tasa de intentos de suicidio es tres veces mayor en ellas que en ellos. Pero aún hay más: no solo nos referimos al suicido consumado, sino al amplio espectro de conductas suicidas que abarcan desde los pensamientos hasta la planificación y los intentos de suicidio, con el subsecuente sufrimiento personal y familiar que conllevan.
El suicidio en la adolescencia
 El abordaje del suicidio en la adolescencia es relevante por varios motivos: las conductas suicidas en población infanto-juvenil han sufrido un gran aumento en las últimas décadas; cada vez se registran más suicidios a edades más tempranas; la mayoría de personas que han considerado o intentado suicidarse lo hicieron por primera vez durante su juventud, típicamente antes de los veinte años; los pensamientos de suicidio y las conductas auto lesivas son predictores bien establecidos de nuevos intentos de suicido en el futuro y de problemas para el desarrollo social y emocional del joven; la muerte por suicidio de un menor supone un auténtico drama familiar agravado por el estigma social; y, finalmente, la mayoría de los adolescentes que intentan suicidarse comunican sus pensamientos antes de llevarlo a cabo. Por todo ello, la comunidad debe estar especialmente alerta a las “señales de alarma”, que comprenden la comunicación verbal y no verbal del niño o adolescente, así como cambios en su comportamiento o en el rendimiento escolar, soledad, asilamiento, acoso escolar, consumo de drogas, interés repentino por la muerte (más allá de los conflictos existenciales “normales”), comentarios del tipo “estaríais mejor sin mí”, “no sé qué hacer con mi vida”, etc. De hecho, la literatura científica ha puesto de relieve la importancia de que los adultos que forman parte de la vida de estos jóvenes conozcan las posibles señales de alarma previamente señaladas para una adecuada prevención.
El abordaje del suicidio en la adolescencia es relevante por varios motivos: las conductas suicidas en población infanto-juvenil han sufrido un gran aumento en las últimas décadas; cada vez se registran más suicidios a edades más tempranas; la mayoría de personas que han considerado o intentado suicidarse lo hicieron por primera vez durante su juventud, típicamente antes de los veinte años; los pensamientos de suicidio y las conductas auto lesivas son predictores bien establecidos de nuevos intentos de suicido en el futuro y de problemas para el desarrollo social y emocional del joven; la muerte por suicidio de un menor supone un auténtico drama familiar agravado por el estigma social; y, finalmente, la mayoría de los adolescentes que intentan suicidarse comunican sus pensamientos antes de llevarlo a cabo. Por todo ello, la comunidad debe estar especialmente alerta a las “señales de alarma”, que comprenden la comunicación verbal y no verbal del niño o adolescente, así como cambios en su comportamiento o en el rendimiento escolar, soledad, asilamiento, acoso escolar, consumo de drogas, interés repentino por la muerte (más allá de los conflictos existenciales “normales”), comentarios del tipo “estaríais mejor sin mí”, “no sé qué hacer con mi vida”, etc. De hecho, la literatura científica ha puesto de relieve la importancia de que los adultos que forman parte de la vida de estos jóvenes conozcan las posibles señales de alarma previamente señaladas para una adecuada prevención.
No existe un camino único que lleve a un adolescente a intentar quitarse la vida o a realizar conductas que pongan en peligro su bienestar. Explicar las causas de este fenómeno no es fácil ya que, como en casi todos los fenómenos complejos, no hay una única respuesta. El suicidio no es algo que ocurra en el vacío, sino que tiene lugar en un contexto específico y en unas circunstancias determinadas de la vida de un adolescente en las que la desesperanza y el sufrimiento cobran especial relevancia. A pesar de estas dificultades, el suicidio es prevenible. Y, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud (OMS), dicha prevención requiere un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación de todos los agentes sociales (sanidad, educación, familia, medios de comunicación, etc.).
¿Qué hace que la adolescencia sea un periodo de alta vulnerabilidad?
Se trata de una etapa caracteriza por ciertas dificultades en la que los jóvenes deben resolver algunas tareas evolutivas, tales como diferenciarse de sus padres, desarrollar un sentimiento de pertenencia a un grupo o aprender a relacionarse con su nuevo cuerpo y su sexualidad. Además, a estos problemas se une un nuevo fenómeno: el uso de las nuevas tecnologías de la información que favorecen conductas de riesgo y potencian formas de comunicación rápidas, un tanto deshumanizadas (literalmente ya no hay humanos, sino emoticonos, stickers, memes y GIFs), que no permiten desarrollar las habilidades sociales ni las competencias emocionales básicas que necesitamos para resolver los inevitables envites de la vida. El ritmo frenético y la dudosa información de las redes sociales hace que permanecer a solas, sin nada más que hacer que pensar, sea casi insoportable para nuestros jóvenes. La intolerancia a la frustración y al aburrimiento es uno de los grandes males de esta generación de niños y adolescentes y, lejos de ser inocua, tiene importantes implicaciones en su salud mental y en la impulsividad de sus acciones. No solo cambia su manera de comunicarse sino también su forma de “ser-en el-mundo”.
¿Qué puede hacer la comunidad educativa?
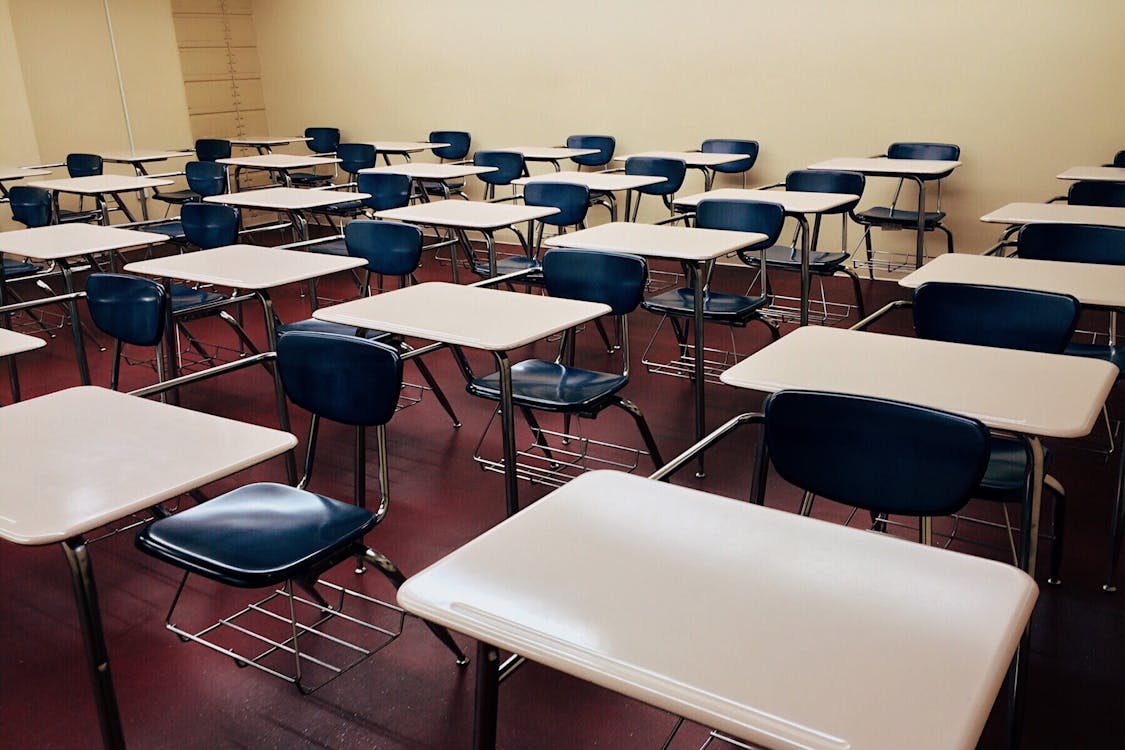 Al igual que en todas las conductas problemáticas de la adolescencia, la intervención en los contextos educativos es algo crucial. No es necesario que los programas de prevención se centren explícitamente en el suicido sino, más bien, en el aprendizaje de competencias emocionales para manejar las situaciones de crisis, fomentar una buena salud mental, promover las redes de apoyo social, identificar situaciones de riesgo, etc. La OMS señala otras intervenciones eficaces como la formación del personal educativo en la identificación de alumnos en riesgo, las iniciativas para garantizar un entorno escolar seguro (como los programas contra el acoso escolar), el refuerzo de los vínculos con el colegio y los servicios de apoyo, la mejora de la legislación y el desarrollo de protocolos claros para el personal cuando se identifique el riesgo de suicidio, así como mejorar la concienciación de los padres sobre la salud mental y los factores de riesgo en sus hijos. “Hay que recordar a los profesores o cuidadores que hablar del suicidio con los jóvenes no aumentará el riesgo de suicidio, sino que los jóvenes se sentirán más capacitados para acudir a ellos en busca de apoyo cuando lo necesiten”, recuerda la OMS.
Al igual que en todas las conductas problemáticas de la adolescencia, la intervención en los contextos educativos es algo crucial. No es necesario que los programas de prevención se centren explícitamente en el suicido sino, más bien, en el aprendizaje de competencias emocionales para manejar las situaciones de crisis, fomentar una buena salud mental, promover las redes de apoyo social, identificar situaciones de riesgo, etc. La OMS señala otras intervenciones eficaces como la formación del personal educativo en la identificación de alumnos en riesgo, las iniciativas para garantizar un entorno escolar seguro (como los programas contra el acoso escolar), el refuerzo de los vínculos con el colegio y los servicios de apoyo, la mejora de la legislación y el desarrollo de protocolos claros para el personal cuando se identifique el riesgo de suicidio, así como mejorar la concienciación de los padres sobre la salud mental y los factores de riesgo en sus hijos. “Hay que recordar a los profesores o cuidadores que hablar del suicidio con los jóvenes no aumentará el riesgo de suicidio, sino que los jóvenes se sentirán más capacitados para acudir a ellos en busca de apoyo cuando lo necesiten”, recuerda la OMS.
¿Qué pueden hacer las familias?
 Tengamos siempre presente que el suicidio rara vez se debe a una única razón. Los factores de riesgo familiar implicados en la conducta suicida no son diferentes de los que puedan desempeñar los “grandes clásicos” de los problemas en la infancia y la adolescencia: conflicto familiar, maltrato, desapego, ausencia de comunicación, etc. Por el contario, algunos de los factores protectores asociados a una reducción del riesgo de suicidio en la infancia y adolescencia son: alta cohesión familiar y bajo nivel de conflictos, habilidades de solución de problemas y estrategias de afrontamiento, actitudes y valores positivos hacia la vida, nivel educativo medio-alto, alta autoestima, y adecuados sistemas de apoyos y recursos, entre otros. Por lo tanto, es necesario potenciar una educación basada en el amor, el respeto, lo límites y los valores, así como cultivar la existencia de propósitos y objetivos. También es fundamental deshacerse de los mitos en torno a la conducta suicida: el suicidio no es un trastorno mental ni un síntoma de otro problema de salud mental, sino que es un pensamiento al servicio de una situación que es vivida como insoportable o interminable por parte del adolescente. Y nunca hay que subestimar ese dolor. Está en manos de las familias evitar simplificar el fenómeno y dejar hablar entre susurros sobre algo que debe hablarse alto y claro: la gestión emocional del dolor, la frustración, la ética, los valores personales, las crisis de las diferentes etapas de la vida, la visión romántica de la muerte, la idealización del amor romántico, etc.
Tengamos siempre presente que el suicidio rara vez se debe a una única razón. Los factores de riesgo familiar implicados en la conducta suicida no son diferentes de los que puedan desempeñar los “grandes clásicos” de los problemas en la infancia y la adolescencia: conflicto familiar, maltrato, desapego, ausencia de comunicación, etc. Por el contario, algunos de los factores protectores asociados a una reducción del riesgo de suicidio en la infancia y adolescencia son: alta cohesión familiar y bajo nivel de conflictos, habilidades de solución de problemas y estrategias de afrontamiento, actitudes y valores positivos hacia la vida, nivel educativo medio-alto, alta autoestima, y adecuados sistemas de apoyos y recursos, entre otros. Por lo tanto, es necesario potenciar una educación basada en el amor, el respeto, lo límites y los valores, así como cultivar la existencia de propósitos y objetivos. También es fundamental deshacerse de los mitos en torno a la conducta suicida: el suicidio no es un trastorno mental ni un síntoma de otro problema de salud mental, sino que es un pensamiento al servicio de una situación que es vivida como insoportable o interminable por parte del adolescente. Y nunca hay que subestimar ese dolor. Está en manos de las familias evitar simplificar el fenómeno y dejar hablar entre susurros sobre algo que debe hablarse alto y claro: la gestión emocional del dolor, la frustración, la ética, los valores personales, las crisis de las diferentes etapas de la vida, la visión romántica de la muerte, la idealización del amor romántico, etc.
Es razonable que nos sintamos incómodos hablando de algunos temas, pero los adolescentes que piensan en suicidarse están asustados, ambivalentes hacia la vida, y agradecerán tener la ocasión de encontrar un espacio seguro para hablar de esos pensamientos que les acosan y liberar la vergüenza y el temor. A veces, pequeños gestos pueden empezar a inclinar la balanza hacia la vida.
Share this content:

Deja un comentario